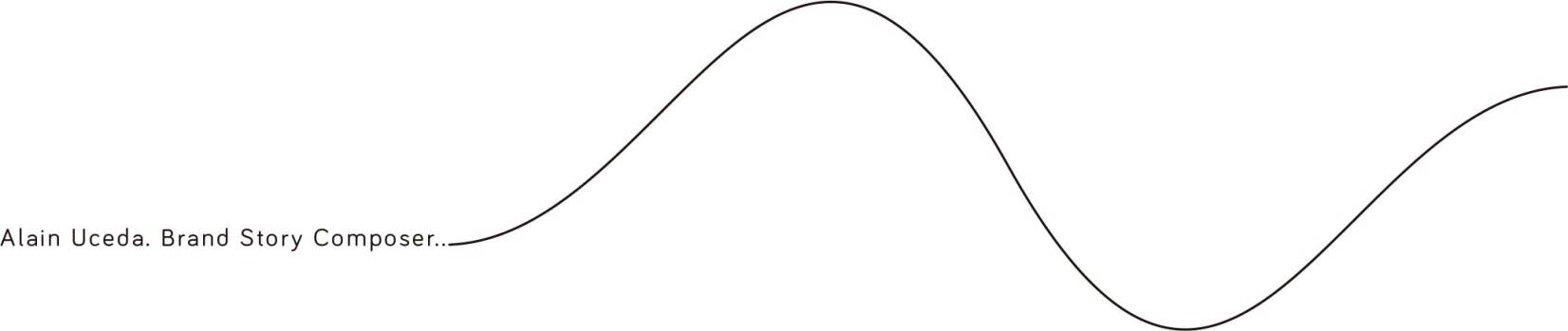Una de las cosas que me llama la atención desde hace ya unos cuantos años es el giro radical de las quejas que escucho a los padres de la generación Z respecto a los de las anteriores al hablar de sus hijos adolescentes. Si echo la vista a los años 80 del siglo pasado y acudo a mi propia década teenager, me da la impresión de que los adultos de aquel entonces reproducían un disco rayado ya en las tablillas de la antigua Roma sobre lo zangolotinos, atontados, ensimismados, exagerados y desnortados que andábamos sus hijos. Eran calificativos -esos y otros muchos- que cabían en lo que comúnmente se denominaba La Edad del Pavo.
Vale decir que aquello, más que lamento, era un plañir un tanto teatralizado que venía a reforzar la idea de que la adolescencia era algo así como un sarampión, como una epidemia pasajera que había que soportar y que se curaba lamentablemente con el tiempo, pues nadie había encontrado en siglos de paciencia y padecimiento otro tipo de remedio.
Sin embargo, en la generación de padres y madres actuales empezamos a encontrar, me parece, una queja muy distinta, ya sin asomo de ficción, o sea, de artificio heredado de generaciones anteriores, sino un llanto que suena sincero y desolador, en frases como “es que yo también tengo una vida”; “es que hay que ver, sólo piensan en sí mismos”; “¿y en mí, quién piensa?”
Menudo cambio, del lamento irónico al llanto trágico. Después de tantos siglos, ¿no deberíamos preguntarnos cómo es que ha ocurrido semejante transformación de las percepciones y expresiones de las relaciones entre los adultos y sus más queridos adolescentes?
Si lo tuyo es malo lo mío es peor
¿Qué nos ha pasado para que las nuevas versiones de ñores y ñoras que antaño alzaban los ojos al cielo como jefes galos, con un autoindulgente “¡ay, qué ganas tengo de que se te pase la tontería!”, es decir, que miraban nuestros lamentos y exageraciones adolescentes como algo sin demasiada profundidad o trascendencia, hayan llegado a amargarse por comparación?
Subrayo esto, por com-pa-ra-ción. A ninguno de los adultos de mi década adolescente se le hubiera ocurrido contrastar las penurias de su edad adulta con las de sus crías todavía en desarrollo.
Lo peor que se puede decir de aquellos padres y madres de entonces es la condescendencia con la desviaban la mirada hacia nuestras “tragedias” cotidianas. Si ya sé de lo que me hablas; pones el grito en el cielo y te lamentas de que nadie te comprende, pero bueno, ojalá esto sea lo peor que te vaya a pasar en la vida, mi amor.
Sin embargo, ahora la comparación se muestra cruda y sincera, y los padres miden y se miden con el mismo rasero en frustraciones, derechos y caprichos. Sus protestas se igualan con las de los adolescentes a su cargo, los «adolescentes de hecho». La añeja letanía paterna ha pasado de teatralización (y por lo tanto, no más que una convención entre actores) a ceñuda reivindicación en toda regla, traduciéndose al fin en sufrimiento real.
¿He dicho real? Sí, porque aunque percibido, no por ello deja de ser real para los intérpretes de esta especie de culebrón doméstico.
Me da por pensar que tal vez la causa obedezca en parte a un factor demasiado evidente para ser tenido en cuenta: la diferencia de edad a la que nos iniciamos en la paternidad hoy en día respecto a la fecha de estreno paternal que predominaba en el siglo XX y en capítulos anteriores.
¡Qué malito que estoy y qué poco me quejo!
Cuando yo era chiquitito nuestros padres comenzaban a “fabricar” familia a los 25 años. A día de hoy, según reflejan las estadísticas oficiales, la media de edad para los primerizos se ha retrasado una década; y eso sin contar con el peso demográfico de una gran parte de la inmigración que aún comienza a cambiar pañales a una edad más temprana.
Yendo al grano ¿qué hay de problemático en que los padres novatos, en vez de serlo a los 25, lo sean a los 35?
La respuesta cae por sí sola; que cuando sus hijos son llamados a las filas de la adolescencia, ellos mismos están entrando a su vez en una replicada edad del pavo, un renovado y pesaroso estado mental alterado por las hormonas.
Estas “pausias” que padecemos tanto las mujeres como los hombres (no nos hagamos los sorprendidos con eso) se presentan acompañadas de síntomas muy similares a los de la primera crisis cuando el viaje de ida hacia la edad adulta.
Son síntomas que están muy explorados, definidos y catalogados, y a grandes rasgos se pueden resumir en un descenso de la autoestima, un aumento exagerado de la emocionalidad con la que se percibe todo lo que nos llega, y una convicción inapelable de ser víctimas de la incomprensión de los demás.
A todo lo anterior se suma que en cada edad pavícola parece conmemorarse la independencia del cuerpo a costa de nuestras voluntades. Nos pongamos como nos pongamos, al final es el cuerpo el que se termina imponiendo. Se hincha, se deshincha, se afloja o se estira siguiendo sus propios ritmos sin que las fajas y cirugías, los injertos capilares, el maquillaje o las pastillas puedan hacer otra cosa que certificar que la carne -digan lo que digan- es fuerte.
M.A.E.P. (Maduros Aunque Escasamente Preparados)
A aquellos padres cuarentones con uno o dos o tres hijos adolescentes bajo el mismo techo todo esto les afectaba nada y menos. Ahí andaban, en la plenitud de su vida laboral, sanitaria y amorosa. Con que el primer adolescente les hubiera llegado en torno a los 40 años, ya habían tenido el entrenamiento suficiente como para no sucumbir al inagotable riego de lamentos que acompañaría a cada nuevo muchacha o muchacho en edad de florecer.
Porque cuando un adolescente te pilla maduro y sobradamente preparado, todas sus penurias son recibidas con la sonrisa de quien no sufre mella y es capaz de acolchar la recepción de esas quejas para abrazarlas con amor, sin sentir amenaza alguna y, por lo tanto, en condiciones de devolverle al adolescente en cuestión el confort de la seguridad, que es lo que en realidad está reclamando a gritos.
¿Qué ocurre, en cambio, cuando el adolescente le cae a los padres de estreno tardío, ahora ya cincuentones? ¿En ese momento en el que ellos mismos comienzan a tener muchas dudas sobre su presente y más aún, sobre su futuro? Ahí justo, cuando se están planteando preguntas muy tortuosas, como si habrán hecho lo que querían, si les quedara tiempo para hacer algo de lo que quisieron y, por si fuera poco, inmersos plenamente en esa rebelión corporal y hormonal que les lleva -otra vez- a arrastrar su estima por suelos que no reconocen como propios, que hace tiempo que atravesaron y creían ya superados.
De nuevo van a anotarlo todo y a notarlo todo como una amenaza, a recibir cualquier observación “objetiva” como una agresión muy subjetiva, ahondando en la herida de no ser entendidos por nadie.
La tormenta que se desencadena no puede llegar a ser más perfecta.
Tal como éramos
Los “nuevos” adolescentes siguen siendo como aquellos que fuimos, y continúan haciendo lo suyo, pero ahora -además- bajo el mismo techo que unos adultos que están sufriendo una «segunda edad del pavo».
No se lo reconoceremos jamás, claro, así, delante de ellos, a los que siempre hemos mostrado o querido mostrar nuestro lado más seguro e invulnerable. Cualquiera se anima a admitir que está temblando de que se le escape el último tren, a dolerse de haber dado lo mejor de su vida adulta a otros (la empresa, la familia…), o a reconocer -porque nadie tiene esa capacidad, y mucho menos sumergidos en esta nuestra sociedad de consumo- que estos lodos son consecuencia de otros polvos más placenteros, cuando demorábamos el momento de la “verdad paternal” ya fuera por causas propias o ajenas.
Esa especie de egoísmo en reposición de la película adolescente titulada “¿Y yo qué?” deja entrever, tal vez, el riesgo de que cuanto más tiempo tardamos en ser padres, más lo tomamos como una penitencia cuando llega. Y así, aun habiéndolo gozado (quien haya podido hacerlo) se hace cuesta arriba el renunciar al disfrute de una parte de la vida a cambio de la promesa de otro tipo de alegría, que además tiene más pinta de arduo sacrificio, por lo que nos cuentan.
Hoy, entre las familias occidentales que se inauguraron como tales ya con la treintena bien avanzada, esa renuncia se vuelve -parece- más dolorosa de lo que era antes. En algunos casos se da la paradoja de que los padres anticipen con cierto deseo mal disimulado el que la adolescencia de sus hijos llegue más pronto que tarde, para que así ellos puedan retomar el disfrute de un tiempo que han preferido creer que estaba en pause y no en stop.
Que llegue, por tanto, no para hacer frente a ella con solvencia; para abordar la etapa más complicada de la construcción emocional del menor con más poder, con más atención, con más herramientas, con más recursos y con más concentración. Que llegue para no tener que disimular más, para abandonar el disfraz de reyes navideños y superhéroes de barrio, para reclamar al menor una responsabilidad que enseguida le reclamaremos por no estar a la altura.
Cold Turkey
Se oyen las quejas del ensimismamiento adolescente, y los lamentos posteriores de las adicciones en las que caen, ya sean tiktoks o pastis, como si fuera una maldición externa que pilla por sorpresa a quienes se sienten cumplidores de un sacrificio personal de quince años. ¿Pero cómo va a estar a la altura el menor de esa responsabilidad que le pedimos si nosotros mismos hemos tardado tanto en abandonar la nuestra, si se nos ve tan deseosos de volverla a recuperar?
La feliz era del low-cost sigue mostrando sus secuelas. Vete a pedirle creaciones familiares antes de los treinta a quienes no les llega el salario ni para vivir en su propia casa. Ese pavo aplazado que enseña así sus espolones suma picotazos a la debilitada salud mental que tanto se reivindica pero a la que no se le terminan de echar las guindas preventivas, hasta que la vemos aflorar -ya fieramente- en forma de incomunicación, ansiedad, depresión o algo peor.
(Artículo originalmente publicado en LinkedIn el 29.03.2024)